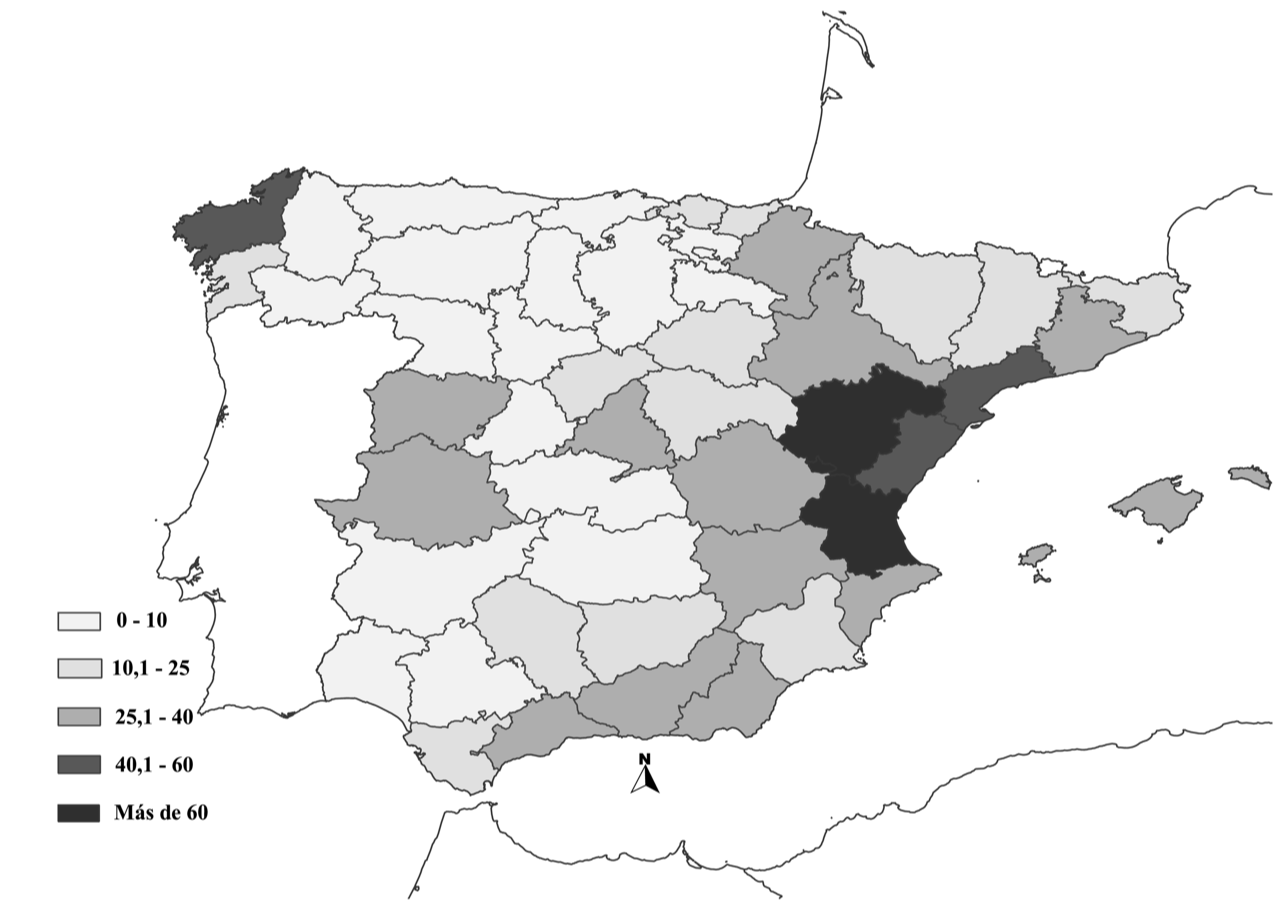
1. Introducción
La vinculación entre los seres humanos y las abejas existe desde hace milenios, tal y como atestiguan las representaciones pictóricas de Cova de Araña en Valencia, que muestran procesos de recolección de miel (Kritsky, 2014). A lo largo de la historia de la humanidad la apicultura ha sido una actividad orgánica importante, vinculada con las sociedades rurales agrarias a partir del aprovechamiento de los recursos florísticos endógenos en los diferentes ecosistemas locales (Crane, 1999). La península Ibérica no es una excepción y en el conjunto del territorio se constata el aprovechamiento histórico de las abejas, en concreto de la Apis mellifera, a través de los recursos endógenos disponibles en cada ámbito geográfico. Sin duda, la apicultura (la miel y la cera obtenidas de las colmenas) ha sido históricamente una industria rural relevante en la economía de las unidades familiares (Lemeunier, 2011b; Laffita, 1925).
Hasta finales del siglo xix, la mayor parte de los apicultores desarrollaban un modelo de aprovechamiento extensivo, vinculado con los ciclos naturales, con pocos insumos y escasas tareas de manejo asociadas. La apicultura tradicional, que permitía la obtención de miel y cera en un contexto fundamentalmente de autoconsumo y economía familiar, se vinculaba con la apicultura fijista. La denominación de este modelo apícola viene derivada del hecho de que los panales de cera están fijos en las colmenas y no se pueden mover, lo que limita enormemente la interacción en el interior de la colmena por parte del apicultor (Lapazarán, 1913).
Este modelo se va a enfrentar a una nueva concepción de la apicultura fruto del descubrimiento de varias innovaciones científicas que transformarán drásticamente el manejo y la productividad apícolas (Villuendas, 1909). Concretamente, desde mediados del siglo xix, una serie de nuevos conocimientos científicos iniciados con el descubrimiento del paso de las abejas (el espacio entre los componentes de la colmena que estas no llenarán con propóleo ni con panal adicional) posibilitó el diseño de colmenas con cuadros móviles que se podían retirar e introducir en ellas. De este modo, esta innovación transformó de forma brusca la propia conceptualización de la apicultura, favoreciendo diversos cambios tecnológicos posteriores, como la cera estampada (lámina de cera en la que están impresos artificialmente los hexágonos a partir de los cuales la abeja construirá las celdas para la puesta de huevos o para el almacenaje de la miel y el polen) o la centrifugadora para la extracción de miel. Por tanto, se posibilita el tránsito desde de una apicultura donde el apicultor tenía escasa capacidad de actuación en la colmena (Aymé, 1932: 1) a otra con un elevado nivel de intervención a partir de la introducción de nuevas tecnologías e insumos. De este modo, se favorece una visión más productivista e intensivista de la actividad, al incrementar enormemente las capacidades de las colmenas para la obtención de miel a partir de la posibilidad de adaptar su tamaño en función de la evolución de las posibilidades melíferas (López Álvarez, 1994).
La apicultura moderna o racional (Villuendas, 1909), cuya denominación específica es movilista1 por la capacidad de mover los cuadros y los panales vinculados, cambió, por tanto, el manejo y la finalidad principal de las colmenas, que pasó a ser la obtención de la mayor cantidad posible de miel. Esta circunstancia contrasta con el modelo tradicional fijista, donde las abejas tenían que dedicar más esfuerzos a la producción de cera, siendo este el producto más apreciado de la actividad apícola en muchos momentos históricos (Lemeunier, 2011a).
Las innovaciones apícolas, que se inician en Estados Unidos y algunos países europeos, van a llegar en las últimas décadas del siglo xix a la apicultura española, un sector fundamentalmente rural e históricamente relevante en diferentes áreas del Estado. Ejemplos de esta relevancia son la existencia de una pregunta sobre el número de colmenas en las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada o de un artículo en el Código Civil que determina las posibilidades de persecución de un enjambre por parte de su propietario (Ministerio de Gracia y Justicia, 1889). Sin embargo, hasta la fecha existe muy poca investigación científica sobre esta actividad en España (Lemeunier, 2011b). En este sentido, no existen trabajos en la literatura que aborden los procesos de cambio tecnológico en la apicultura, y son escasos los que analizan las dinámicas históricas experimentadas por esta actividad económica en los territorios rurales (Copena, 2018). Por tanto, es necesario avanzar en el conocimiento de la evolución experimentada durante el proceso de modernización apícola a partir de la aparición de las innovaciones tecnológicas. Del mismo modo, no existen análisis de las iniciativas legislativas y de las experiencias prácticas concretas realizadas por parte de la Administración pública en España para el fomento de la apicultura movilista.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal contribuir a incrementar el conocimiento científico en lo relativo al estudio histórico-económico de la actividad apícola española. Se analiza el cambio tecnológico experimentado en la apicultura desde finales del siglo xix hasta los años ochenta del siglo xx y las políticas e iniciativas públicas implementadas para impulsar esa modernización apícola. El período de análisis de la investigación abarca desde 18672, unos años antes de la entrada del movilismo, hasta el año 1980, momento en el que la modernización de la actividad apícola ya está consolidada. Por tanto, el artículo analiza la dinámica modernizadora y los procesos de difusión y divulgación de las nuevas prácticas apícolas movilistas en España. El texto también aborda las diferencias conceptuales y de manejo entre la apicultura fijista y movilista, mostrando, a partir de los datos estadísticos disponibles, la evolución de la dinámica del proceso de cambio tecnológico experimentado. En definitiva, se aporta información novedosa sobre la modernización que tuvo lugar en el sector apícola español durante el período de análisis y las principales políticas públicas desarrolladas para impulsarla.
La realización de esta investigación ha requerido del empleo de diferentes fuentes históricas. De este modo, se han revisado diversas publicaciones sobre el objeto de estudio desde las décadas finales del siglo xix hasta mediados del siglo xx. También se han analizado los documentos normativos vinculados con la apicultura recopilados a través de la Gaceta de Madrid, Gaceta de la República y del Boletín Oficial del Estado en el período de estudio. Por otra parte, el artículo se nutre de la información existente en la literatura científica con referencias a la materia objeto de investigación y de documentación consultada en el Archivo General de la Diputación de Lugo y en el Archivo Histórico de Asturias. Por último, ha sido necesaria la utilización de las estadísticas históricas disponibles, fundamentalmente la información del Anuario de Estadística de España.
El artículo se estructura con una primera sección en la que se caracteriza a la apicultura fijista y a la movilista, realizando una contextualización del debate sobre la pertinencia del cambio de modelo. Posteriormente, se presentan las principales políticas públicas e iniciativas impulsadas para la modernización apícola en el sector apícola. A continuación, se analizan las principales dinámicas de la modernización apícola en relación con el avance y la geografía de la puesta en funcionamiento de colmenas movilistas y la evolución de la producción apícola. El artículo finaliza presentando las principales conclusiones del trabajo de investigación.
2. El proceso de modernización apícola: Apicultura fijista versus movilista
2.1. Distintas concepciones de la actividad apícola: fijista y movilista
A partir de una serie de innovaciones en el conocimiento científico, la apicultura experimenta una brusca modificación conceptual desde mediados del siglo xix. La magnitud de los cambios experimentados en esta época va a modificar radicalmente el manejo y la propia orientación de la actividad. De hecho, la base principal de estos descubrimientos y nuevas tecnologías utilizadas, que favorecen el cambio tecnológico y la intensificación productiva, se mantiene totalmente vigente. En este sentido, las principales colmenas utilizadas actualmente en el Estado, Langstroth, Layens o Dadant (Domínguez, 1997), mantienen el nombre de sus inventores desde que se crean en la segunda mitad del siglo xix.
La apicultura fijista había evolucionado a lo largo del tiempo, por ejemplo, mediante procesos de modernización y adaptación de las colmenas en función de la existencia de procesos de trashumancia (Lemeunier, 2011b). También se fueron desarrollando distintos manejos dependiendo del número de colmenas que tuviese la persona apicultora o de los conocimientos apícolas existentes en cada área geográfica (López Álvarez, 1994). De este modo, a lo largo de los siglos xviii y xix podemos encontrar ejemplos de un cierto dinamismo e intensificación apícola en áreas concretas. Un caso de interés es el de Albacete, en el que se producen cambios de materiales para la construcción de las colmenas e incremento de los costes de transporte con el objetivo de aumentar las capacidades productivas e incrementar los beneficios de las explotaciones (Lemeunier, 2011b). En el mismo sentido, se constata una gran diversidad de colmenas fijistas adaptadas a las condicionantes productivas de cada región, como las que señala Redondo (1876) justo en el momento de la entrada del movilismo en España.
La apicultura fijista va a enfrentarse, desde mediados del siglo xix, con una nueva forma de desarrollar la apicultura que permite superar algunas de las limitaciones del modelo tradicional. El inicio de la serie de innovaciones que revolucionan la apicultura tiene lugar en el año 1852 de la mano del norteamericano Lorenzo L. Langstroth. Este reverendo descubre la existencia de un espacio mínimo entre los componentes de la colmena que las abejas no llenarán con propóleo ni con panal adicional (VanEngelsdorp & Meixner, 2010). Hay antecedentes relevantes de intentos de crear una colmena de cuadros móviles, pero sin éxito, dado que las abejas pegaban los cuadros a la colmena (López Álvarez, 1994: 155). De este modo, será Langstroth quien aporte el conocimiento necesario para la innovación de la colmena que posibilita desarrollar los cuadros móviles, diseñando una colmena movilista que dará inicio a la revolución de la práctica del cuidado de las abejas (López Álvarez, 1994; VanEngelsdorp & Meixner, 2010). A partir de este descubrimiento, poco a poco se van implantando diferentes modelos de colmenas movilistas, con la capacidad de ampliarse hacia los lados o hacia arriba para la acumulación de miel en función de las condiciones productivas florísticas anuales. Así, existen colmenas con cuadros móviles que pueden ser horizontales –como la Layens– o verticales –por ejemplo, la Dadant o la Langstroth– (Lapazarán, 1913). El fundamento del sistema apícola movilista es, por tanto, la movilidad de los panales de cera en las colmenas (Villuendas, 1909), y presenta importantes diferencias conceptuales y de manejo con la apicultura fijista (Tabla 1).
Pocos años después del descubrimiento de Langstroth será el alemán Jean Mehring quien, en el año 1857, coloca por primera vez en un cuadro móvil una lámina de cera estampada con un dibujo de las celdillas por ambas caras (López Álvarez, 1994: 155). Esta utilización de láminas de cera artificiales posibilita reducir el gasto de tiempo y de miel que supone la construcción de los panales de cera por parte de las abejas, limitando además la cría de zánganos, considerados como improductivos en las colmenas al no realizar tareas recolectoras de miel, y favoreciendo el desarrollo de la colmena (Batalha, 1882: 97-98; Montañés, 1878: 235; Lapazarán, 1913). Finalmente, estas innovaciones se completan con la del italiano Francesco de Hruschka, quien inventa el extractor de miel que utiliza la fuerza centrífuga para poder separarla de los cuadros de cera, permitiendo así su reutilización y el aumento de la producción de las colmenas (López Álvarez, 1994: 156; E. N. y C., 1891). De este modo, las colmenas movilistas son orientadas a la obtención de mucha miel con poco gasto en cera al poder recolocar los cuadros una vez retirada la cera en las colmenas (Batalha, 1882). Con estas innovaciones se inicia la explotación intensiva de miel en las colmenas, y la producción de cera pasa, de ser una industria rural relevante, a un segundo plano por la priorización de la producción de miel (Copena, 2018; Pimentel, 1893). Esto sucede en un contexto de reducción de demanda y de pérdida de la importancia económica de la cera de abeja, tras la finalización de la última edad de oro de la industria cerera (Lemeunier, 2011a).
Las motivaciones para apoyar la expansión de la apicultura movilista se vinculan con que esta modalidad de manejo permite que el apicultor pueda intervenir mucho más en el enjambre, encaminándolo a una mayor producción de miel, mediante la alimentación artificial y el consiguiente aumento de las poblaciones de abejas obreras (Montañés, 1893: 235). Por su parte, la principal ventaja del sistema fijista consiste en su escaso coste, pero tiene un difícil manejo, rendimientos poco elevados y favorece la enjambrazón (Ledo, 1929; Lapazarán, 1913). En contraposición, el sistema movilista permite la ampliación de la colmena en función de las necesidades, la conservación y reutilización de los panales y la detención del proceso de división natural del enjambre (Pimentel, 1893).
TABLA 1
Comparativa de las principales características entre la apicultura fijista y la movilista
| Aspecto | Apicultura fijista | Apicultura movilista | ||
|---|---|---|---|---|
| Producción de cera | Más vinculada a la producción de cera, con | Menor producción de cera | ||
| mayor producción de este producto que las movilistas | ||||
| Producción de miel | Escasa producción de miel | Vinculada principalmente con la | ||
| producción de miel, con mayor | ||||
| producción de este producto que | ||||
| las fijistas | ||||
| Manejo | Escasa necesidad de manejo, actividad principalmente | Importancia del manejo y necesidad | ||
| recolectora | de mayor dedicación temporal | |||
| Cuadros de cera | Sin cuadros de cera: las abejas construyen | Cuadros con cera laminada | ||
| totalmente sus panales | extraíbles, móviles y reutilizables | |||
| Insumos | Muy independiente de insumos externos | Más dependencia de insumos | ||
| y elementos externos | ||||
| Colmenas | Colmenas construidas de diversos materiales y de | Colmenas principalmente de madera, | ||
| tamaño adaptado a las condiciones locales | homogéneas y estandarizadas , y de | |||
| tamaño mayor o menor según las | ||||
| necesidades | ||||
| Extracción de miel | Extracción manual o con prensado, | Uso de extractor y cuadros con | ||
| destruyendo los panales recolectados | cera reutilizables | |||
| Sanidad | Menor control de las enfermedades | Mayor control de las enfermedades | ||
| y aplicación de tratamientos | ||||
| Población de abejas | Población de abejas en la colmena relativamente | Mayor población de abejas en la | ||
| pequeña | colmena | |||
| Multiplicación | Enjambrazón natural. Se realiza recolección de | Facilidad para procesos de | ||
| colmenas silvestres | multiplicación de colmenas | |||
| y mayor control de la enjambrazón | ||||
| Abejas reinas | Ciclo vital natural | Posibilidad de sustitución de reinas | ||
| para incrementar la población en la | ||||
| colmena. Posibilidad de importación | ||||
| de reinas | ||||
| Alimentación | No suele haber alimentación artificial y está más | Menos vinculada con los ciclos naturales al | ||
| y ciclos naturales | vinculada con los ciclos naturales | favorecer la alimentación artificial para | ||
| incrementar las poblaciones |
Fuente: elaboración propia a partir de Roma (1982), Layens y Bonnier (1900), Ledo (1929), Martín y Fernández (1893), Villuendas (1909), Correia (1943), Liñán y Heredia (1935) y Flórez (1960).
Otra cuestión relevante es que antes de la adopción de la colmena de cuadros móviles, se sabía poco sobre la biología de la colonia lo que dificultaba su control sanitario (Pellett, 1938). La entrada del nuevo sistema apícola favorece la intervención sanitaria y la identificación de enfermedades o plagas, aunque el manejo movilista también puede favorecer su expansión debido a la reutilización de colmenas, panales y equipos (Andrews, 2020). Finalmente, en un avance evidente de la lógica intensificadora, la apicultura movilista permite que las abejas reinas sean renovadas tan pronto como empiece a disminuir su puesta, ya que estas son más prolíficas en sus primeros años, lo que permite incrementar las poblaciones de abejas obreras (Barasc, 1932). En este mismo sentido, el movilismo favorece la introducción de reinas de otras razas de abejas, tal y como se constata en España a principios del siglo xx con reinas italianas (Villuendas, 1909), con la lógica de incorporar sus características positivas, como mejores puestas de huevos o una mayor mansedumbre de las colonias.
En definitiva, el modelo apícola fijista y el movilista cuentan con grandes diferencias, siendo la principal motivación del avance de la apicultura moderna el incremento de las producciones de miel, permitiendo además que la colmena se adapte a los recursos florísticos (Montañés, 1878; Liñán y Heredia, 1934). Sin embargo, el elevado precio de las colmenas y de los elementos e insumos asociados dificulta que los pequeños apicultores cambien de modelo (Flórez, 1960: 16).
2.2. La introducción de las prácticas movilistas en España
En las últimas décadas del siglo xix se empiezan a divulgar los nuevos descubrimientos científicos en la actividad apícola en España; concretamente, el año 1875 es señalado como la entrada del movilismo (Ledo, 1929: 24). En la década de 1880 se constata la aparición de publicaciones movilistas. Es interesante señalar que en obras apícolas de apenas unos pocos años antes no se hace referencia a las colmenas movilistas. Por ejemplo, en el amplio tratado de Redondo (1876) se señala que las colmenas de la época están hechas de corcho, esparto, paja de centeno, con tablas de pino o castaño o de barro cocido, pero no existe ninguna mención a las recientes innovaciones movilistas. Nacen entonces revistas especializadas para el fomento de la apicultura movilista, como El Colmenero Español (1898) o la Revista Apícola (1888) con el objetivo de dar a conocer las ventajas de la apicultura moderna o movilista, para su generalización en el territorio español (Jaime Lorén & Jaime Gómez, 2012; Revista Apícola, 1895; El Colmenero Español, 1898). Este es un proceso que ya estaba ocurriendo en otros puntos de Europa, Estados Unidos y Australia (Dadant, 1877). Por otra parte, también se publican diversos libros destinados a difundir las innovaciones, como La apicultura movilista: Tratado del cultivo y explotación de las abejas, de Martín y Fernández (1893), La apicultura movilista en España, de Andreu (1887), con su segunda edición ampliada de 1888, o la Apicultura movilista o cultivo de las abejas mediante un racional sistema, de Villuendas (1909), que señalan la necesidad de la participación de personas ilustradas, como párrocos y maestros de escuela, para propagar y difundir el movilismo. En el mismo sentido, se realizan traducciones al castellano de tratados movilistas relevantes a nivel internacional, como la impresionante obra de Layens y Bonnier (1900), que favorecen la difusión de las prácticas modernas y el debate sobre la conveniencia de un modelo sobre el otro.
Sin embargo, la difusión inicial de la apicultura movilista fue más lenta en España que en otros territorios. En algunos países europeos, se avanza rápidamente en la divulgación de las innovaciones (López Álvarez, 1994) y se consigue que las antiguas colmenas comiencen a ser sustituidas por las modernas (Pimentel, 1893). En este sentido, destaca el caso de Estados Unidos a finales del siglo xix por el elevado y rápido desarrollo de la apicultura movilista, principalmente de la colmena Langstrogh, que colocó a la apicultura americana a la cabeza mundial (Jordana y Morera, 1881; Liñán y Heredia, 1934).
Aunque el proceso es más lento que en otros lugares, a finales del siglo xix ya podemos encontrar un amplio catálogo de colmenas movilistas horizontales y verticales, cera estampada o extractores a la venta en establecimientos especializados (Andreu, 1888). Esta circunstancia denota los esfuerzos de los establecimientos vendedores de material apícola para adaptarse a las nuevas dinámicas internacionales. Sin embargo, a principios del siglo xx aún se constata la existencia de procedimientos casi primitivos de explotación y costumbres poco racionales, como la asfixia o ahogamiento de abejas para retirar la miel en la pequeña apicultura de autoconsumo, tal y como ocurría en territorios como Badajoz o Asturias (Hernando Aylagas & Hernando Aylagas, 1923: 2-3; López Álvarez, 1994: 83). Por este motivo, se consideraba necesario realizar un proceso de divulgación de estas nuevas prácticas apícolas, para lo que se diseñaron iniciativas legislativas en diversos ámbitos y experiencias concretas vinculadas con personas ilustradas, tal y como vamos a comprobar en los siguientes epígrafes.
3. Políticas e iniciativas públicas para el cambio tecnológico en el sector apícola español
Durante la segunda mitad del siglo xix y el principio del siglo xx varios países europeos desarrollaron una serie de políticas públicas y estrategias para avanzar en el proceso de cambio tecnológico. Por ejemplo, algunos países crearon una red de granjas agrarias con funciones divulgativas y experimentales, en las que el objetivo era difundir el conocimiento entre los agricultores a través de la demostración (Cartañà i Pinén, 2000; Burton, 2019). Estas iniciativas se desarrollaban en un momento de cambio tecnológico acelerado en la agricultura, con importantes innovaciones vinculadas a la segunda ola de industrialización, además de un proceso de ruptura en la ganadería (Wade, 1981; Collantes, 2003). En este contexto, las explotaciones agrarias se fueron modernizando a partir de las innovaciones tecnológicas, adoptando el aparato financiero e ideológico del industrialismo (Fitzgerald, 2003). Esta situación provocó la necesidad de adaptaciones de las políticas públicas, en las que era necesaria la involucración de funcionarios, actores locales y personal técnico cualificado, dada la importancia estratégica de las instituciones públicas en los procesos de difusión de las innovaciones tecnológicas (Freire, 2015; Delgadillo & Valencia, 2020; Pujol & Fernández Prieto, 2001).
La apicultura no es ajena a esta realidad y, aunque no se ve afectada inicialmente por las principales innovaciones en el ámbito agrario, como la introducción de la química o de combustibles fósiles en el proceso productivo, sí que cuenta con elementos identificados como importantes de la modernización agrícola (Fitzgerald, 2003). Concretamente, en su proceso modernizador hay máquinas especializadas, como colmenas específicas movilistas, extractores de miel y cuadros de cera estampada. En el mismo sentido, también avanza hacia la estandarización de procesos y productos, incluidas las partes intercambiables de las colmenas, en la búsqueda de la eficiencia y la intensificación productiva (Andrews, 2020).
De este modo, la entrada en España del movilismo, datada por Ledo (1929: 24) en el año 1875, se produce en este contexto internacional y estatal de difusión de las innovaciones tecnológicas, en el que se desarrollan políticas públicas e iniciativas privadas para el fomento de la enseñanza agraria y la difusión de los nuevos conocimientos científicos (Fernández Prieto, 1998, 1999). Este impulso legislativo llega específicamente al mundo de la apicultura a principios del siglo xx y se irá desarrollando en las siguientes décadas, favoreciendo una cierta difusión de los nuevos conocimientos científicos vinculados con la apicultura.
Los ámbitos abordados en la legislación pública para el fomento del movilismo van apareciendo progresivamente. En primer lugar, se van desarrollando aspectos vinculados con las granjas agrícolas y, en concreto en la primera década del siglo xx, se desarrolla normativamente la creación de estaciones apícolas. En esa misma década también se avanza en la enseñanza ambulante. Sin embargo, es en la década de 1920 cuando se da un mayor impulso normativo al fomento de iniciativas para la difusión movilista. Así, se apuesta por la formación específica de profesorado para impartir en las escuelas las prácticas modernas mediante la figura de los cotos apícolas, que se empiezan a constituir a finales de esa década y que tendrán continuidad tras la Guerra Civil. En esa misma década de 1920 también se ponen en marcha diferentes iniciativas provinciales para la enseñanza apícola, con un comprensible parón durante el conflicto bélico. En este período bélico incluso se llega a realizar el requisamiento de los colmenares de carácter industrial, así como la totalidad de sus productos, en previsión de que fuese necesaria su utilización para proveer de alimento azucarado a diferentes establecimientos públicos3. Posteriormente, a partir de los años cuarenta se constata una recuperación de parte de las iniciativas ya existentes.
Como veremos en el epígrafe cuarto, es a partir de la década de 1930, poco después de la puesta en marcha de las principales políticas e iniciativas públicas, cuando se inicia el despegue de las prácticas movilistas en el Estado, produciéndose así el sorpasso numérico del movilismo al fijismo a inicios de 1960.
Vamos a desgranar las políticas públicas implantadas para la difusión y el fomento del movilismo en los principales ámbitos identificados. En lo relativo a los centros apícolas, en el Instituto Agrícola de Alfonso XII de Madrid ya en 1882 se constata la existencia de colmenas para la formación (Cartañà i Piñén, 2005) y, dos décadas después, en el año 1903, se establece normativamente que la apicultura formaría parte de la estación pecuaria4. Sin embargo, no es hasta el real decreto relativo a la organización de los servicios de agricultura y ganadería5 de 1907 cuando se realiza una apuesta normativa clara a partir de la figura de las estaciones de apicultura, una cuestión demandada desde décadas atrás (Álvarez Alvistur, 1885). Esta norma indicaba que se crearían estos centros apícolas en función de los recursos del presupuesto del Ministerio de Fomento y que, de no ser posible, se impartiría la enseñanza apícola en las granjas escuela prácticas de agricultura regionales dependientes de la Administración pública6. Por otra parte, este real decreto determinaba específicamente la necesidad de formular programas para los cursos breves que incluyeran todo lo referente a la apicultura moderna; una referencia expresa a los adelantos establecidos mediante la apicultura movilista. La norma señala que esta enseñanza también se impartirá a las mujeres, una cuestión que choca con la visión posterior, en un contexto sociopolítico diferente, de las Hojas Divulgadoras del Ministerio, en las que se indica que la administración de los colmenares se sale del marco de las actividades que las féminas pueden realizar (Onarres, 1945).
Sin embargo, este marco normativo específico no supone la creación inmediata de centrales de apicultura. Posteriormente, en 19227, en el ya nombrado Instituto Agrícola de Madrid, se da un paso más en esta dirección al establecer en sus terrenos una escuela de apicultura. Esta iniciativa se justifica dada la importancia que tiene esta actividad en la economía nacional, por lo que se considera necesario una divulgación que facilite conocimientos teóricos y sea esencialmente práctica. Unos años más tarde, ya en plena Guerra Civil, en el año 19378, se creará una estación apícola central que tendrá por misión la enseñanza y propaganda apícola y la cooperación y comercio apícola, aunque con escaso recorrido dadas las circunstancias en las que nace9. Algo similar ocurre con el reconocimiento social de la apicultura, que se intenta establecer normativamente justo un año antes, mediante un proyecto de ley de bases sobre fomento y defensa de la riqueza apícola. Esta norma declaraba de utilidad social a la apicultura y prohibía el establecimiento de impuestos y gravámenes sobre las colmenas y los colmenares.
La creación de iniciativas de enseñanza ambulante, similares a las que se habían desarrollado con éxito en Europa, constituye otro de los ámbitos impulsados normativamente (Fernández Prieto, 1998). España se suma a este proceso en 1902 con la aprobación de legislación para implantar la enseñanza agrícola ambulante en todas aquellas provincias en que existían granjas experimentales, estaciones agrícolas y campos de experiencia y de demostración10. Esta iniciativa, en la que las enseñanzas apícolas encuentran acomodo, tal y como se había indicado en el Congreso Internacional de Apicultura celebrado en París en 1900, se retomará en el año 1927 con la creación de doce cátedras para la enseñanza agrícola ambulante11 y se impulsará posteriormente durante la República con nuevas cátedras de divulgación (Fernández Prieto, 1998; Hernando Aylagas & Hernando Aylagas, 1923).
Por otra parte, los centros escolares supondrán un ámbito de gran relevancia en la difusión de las enseñanzas apícolas movilistas (Ortega & Cobo, 2017). A finales del xix y principios del xx ya se señalaba la importancia de los maestros de escuela para la enseñanza y el impulso de esta industria rural (Prieto y Prieto, 1879; Villuendas, 1909). Sin embargo, no es hasta la década de 1920 cuando el importante esfuerzo normativo para la difusión de las ideas apícolas movilistas en las escuelas cristaliza en resultados concretos. De este modo, de 1927 a 1935, a iniciativa del Ministerio correspondiente, se desarrollan cuatro cursos específicos vinculados con la apicultura movilista para maestros nacionales12. Los cursos tienen lugar en Miraflores de la Sierra (Madrid) y van incrementando su duración, desde los ocho días del primer curso de 1927 hasta los veinte días del año 1935. Las actividades se centran expresamente en la formación apícola del profesorado que va a impartir las enseñanzas apícolas mediante clases teóricas y prácticas con el objetivo de que puedan dirigir cotos apícolas en sus escuelas (López Arguello, 1927). Para favorecer la participación, se subvenciona la asistencia de los maestros participantes y se adquieren lotes específicos de apicultura movilista para la impartición práctica de estos conocimientos en los cotos13. La apuesta formadora se concreta aún más mediante la aprobación de un programa específico movilista14 para extender un diploma de apicultor que necesita, para su obtención, de la aprobación de un examen15.
Estas iniciativas formadoras permiten la creación de cotos apícolas escolares en las escuelas de diversos puntos de España (López Arguello, 1931). En ellos participaban los alumnos dirigidos por sus maestros para el desarrollo de la actividad apícola con fines educativos y económicos, utilizando las colmenas movilistas y los insumos vinculados subministrados por la Administración16 (López Martínez & López Banet, 2017). De este modo, en esta iniciativa, que se consideraba clave para el cambio del modelo apícola, se practicaban los procedimientos y métodos modernos de esta industria rural por parte de escolares y personas interesadas (Martínez de la Escalera & Suja, 1933; López Arguello, 1931).
Los cursos de apicultura se retomarán anualmente a partir de 1941, con algunos de ellos exclusivos para maestros de escuela, algo que es consecuente con el modelo establecido de los cotos escolares apícolas. Tras la Guerra Civil, se le da un relevante impulso a la figura de los cotos escolares, en especial a los de carácter apícola (Láscaris, 1955). De este modo, en 1952 ya hay en el Estado 158 cotos escolares centrados en difundir la apicultura moderna, que se incrementarán notablemente hasta los 219 de 1954 y los 324 del año 1962 (Albero, 1959; Rueda, 1962).
Dentro de las iniciativas realizadas por parte de las administraciones públicas para la difusión de las prácticas movilistas, son relevantes las impulsadas por las diputaciones provinciales. En concreto, destacan especialmente las iniciadas a finales de la década de 1920 para el fomento de la instalación de colmenas movilistas en apiarios y para la enseñanza apícola. Las tres iniciativas más destacadas en este sentido son las de Navarra, Oviedo y Lugo. La experiencia navarra nace de la mano de Daniel Nagore, director de los servicios de agricultura, que fundó, con el apoyo del párroco León Lacasia, la Escuela de Apicultura de Navarra en la que se organizaron diversos cursos apícolas movilistas (Lacasia, 1945). En el mismo sentido, la Diputación de Oviedo, encomendó a otro sacerdote, Carlos Flórez, la enseñanza apícola en Asturias encargándole dar lecciones de apicultura en el seminario, la escuela normal y en otros centros docentes17 (Liñán y Heredia, 1935). Esta iniciativa nace en 1925 y finaliza en 1933 con la instalación de más de tres mil colmenas movilistas18 gracias a un importante esfuerzo divulgador en las áreas rurales asturianas. Flórez, quien llega a pernoctar fuera de su residencia 127 días debido a las tareas de propaganda apícola, desarrolla incluso una colmena movilista propia, adaptada de la Layens, que tiene una importante implantación en Asturias y logra un premio en el Concurso Nacional de Ganados de 1922 (López Álvarez, 1994: 170; Flórez, 1960: 19; Asociación General de Ganaderos, 1926).
El otro gran ejemplo de la enseñanza apícola provincial impulsada por las diputaciones se corresponde con el caso de la Diputación de Lugo. Esta experiencia de fomento de la apicultura movilista se inicia en el año 192719 con la designación de Benigno Ledo como profesor de apicultura de la entidad provincial, tarea que realiza hasta mediados de los años cuarenta. Este eclesiástico apuesta por la enseñanza ambulante en los pueblos, convencido de que, en lugar de llenar páginas de periódicos, es necesario explicar sobre el terreno las innovaciones y el establecimiento de granjas apícolas a modo de ejemplo (Ledo, 1925). El profesor de apicultura de la Diputación desarrolla docencia en centros de enseñanza en Lugo, clases ambulantes en diversos municipios de la provincia y apoya tanto la instalación de colmenas modernas como el trasiego de enjambres desde colmenas fijistas a movilistas20.
La difusión de las prácticas movilistas se realiza también a partir de concursos, como el establecido en 1926 por la Dirección General de Agricultura y Montes para premiar el mejor modelo de colmena movilista con extractor de miel. El concurso se propone para encontrar modelos de estos elementos de la apicultura movilista a precios reducidos y replicables por los carpinteros o herreros de cualquier población21. Esta iniciativa viene derivada de que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y progreso de la apicultura movilista se vinculaba con el elevado precio a que se vendían las colmenas y los extractores de miel. En este sentido, entre las décadas de 1920 y 1930 se constatan varios intentos de innovación de colmenas movilistas a nivel estatal, varios de ellos patentados por sus inventores (Sáiz et al., 2008).
Finalmente, es necesario señalar dos cuestiones normativas adicionales. En primer lugar, en el año 1933 se llega a legislar la importación de abejas reina debido a motivos sanitarios por la expansión de la enfermedad de la loque. De este modo, solo se permite la importación de abejas reina cuando se transporten con muy pocas obreras (treinta como máximo) y acompañadas del certificado de sanidad y origen22. En segundo lugar, resulta de interés comprobar cómo, a principios de la década de 1940, se da un paso adicional en el fomento legislativo de la apicultura moderna al decretar la obligatoriedad de usar colmenas del sistema movilista en todos los aprovechamientos apícolas desarrollados en los montes públicos23.
4. Dinámicas de la modernización en el sector apícola
Las estadísticas sobre apicultura en la parte inicial del período de estudio no son muy abundantes, e incluso existen períodos temporales amplios sin datos. Sin embargo, son relevantes para el trabajo, ya que nos muestran las principales tendencias24 en el sector apícola. Así, se constata que el cambio de modelo apícola es relativamente lento en las primeras décadas del siglo xx y no se produce un avance significativo del sistema movilista hasta la puesta en marcha y la consolidación de las políticas e iniciativas públicas analizadas en el epígrafe anterior. De este modo, tal y como podemos observar en los datos de los censos agrarios disponibles en el Anuario de Estadística de España, desde 1888 hasta el año 1935 se produce un importante aumento del número total de colmenas, aunque con un escaso peso de las movilistas. Esta circunstancia denota la vitalidad de la apicultura fijista en el primer tercio del siglo, con una recuperación de la actividad tras el problemático contexto de la crisis agraria finisecular que conseguirá una cierta reminiscencia del esplendor existente en períodos anteriores. Por ejemplo, en Galicia el número de colmenas en 1935 era de unas 153.000, mientras que a mediados del siglo xviii el catastro del Marqués de la Ensenada nos indica que había más de 366.000 (González Pérez, 1989).
Sin embargo, autores de la época como Martínez de la Escalera y Suja (1933), que llegan a señalar la existencia de 1,3 millones de colmenas a principios de la década de 1930, alertan de que este avance es cuestionable. En su opinión, en los países del entorno se estaba progresando más rápidamente en el cambio apícola, mientras que en España el movilismo no conseguía despegar. De este modo, en el año 1935 de las más de un millón de colmenas censadas, solamente el 7% eran movilistas (Tabla 2). Este porcentaje se va incrementando significativamente pocos años después, en 1943, cuando las colmenas movilistas ya superan el 20% de las existentes en el Estado, con una reducción significativa de las fijistas tras la contienda bélica. Este cambio tiene lugar en un contexto en el que la industria cerera se encuentra ya en pleno declive, con una menor demanda asociada, y en el que el valor anual de la producción de miel multiplica por diez al de la cera (Copena, 2018; Jean-Prost, 1981). Ciertamente, la industria vinculada con la cera de abeja había sido muy importante en los siglos anteriores, fundamentalmente por la demanda de carácter religioso, aunque también con una componente doméstica (Lemeunier, 2011a). La posibilidad establecida por las autoridades religiosas de la entrada de velas y exvotos en las iglesias no hechos totalmente de cera de abeja supone la pérdida de importancia de la demanda eclesiástica durante el siglo xx. Esta circunstancia, unida a la mayor utilización de productos sustitutivos, como la estearina y la parafina, y a la progresiva extensión de la iluminación eléctrica favorecen la disminución de la demanda de la cera de abeja y la pérdida de importancia económica de este producto apícola (López Álvarez, 1994). En sentido contrario, la miel incrementa los ámbitos de demanda, sobre todo desde mediados del siglo xx, en un contexto con cambios en las pautas de consumo y con un fortalecimiento y diversificación de la industria agroalimentaria (Jean-Prost, 1981). Por ejemplo, en 1976 se estima que la miel destinada al consumo familiar, sin tener en cuenta el autoconsumo, ascendía a unas dos mil setecientas toneladas.
La pérdida de relevancia económica de la cera queda reflejada en el hecho de que en 1950 su valor total es ocho veces menor que el de la miel, ratio que en 1980 se amplía hasta 14,5. Aun así, dado el mantenimiento de un número significativo de colmenas movilistas, la cera seguirá siendo un producto apícola, aunque con un mercado y una importancia mucho más reducida de lo que tenía en los siglos xviii y xix.
El proceso de modernización apícola avanza progresivamente en los años cuarenta y cincuenta. Sin embargo, no será hasta la década de los sesenta cuando se dé el sorpasso definitivo de las colmenas movilistas sobre las fijistas, con una tendencia a la reducción del número total de colmenas en un contexto de éxodo rural. En la parte final del período de análisis se produce una importante recuperación de las prácticas apícolas. De este modo, se constata un aumento del número de colmenas absoluto, impulsado principalmente por el crecimiento de las unidades productivas movilistas en una situación de incremento de la demanda de miel a nivel interior.
TABLA 2
Dinámica del número de colmenas fijistas y movilistas en España, 1867-1980 (miles de colmenas)
| Año | Colmenas movilistas | Colmenas fijistas |
|---|---|---|
| 1867 | — | 847 |
| 1888 | — | 776 |
| 1935 | 78 | 984 |
| 1939 | 165 | 557 |
| 1943 | 201 | 552 |
| 1948 | 221 | 423 |
| 1955 | 236 | 366 |
| 1961 | 322 | 406 |
| 1965 | 404 | 318 |
| 1970 | 343 | 155 |
| 1975 | 381 | 205 |
| 1980 | 565 | 232 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
El proceso de cambio de la tecnología apícola que se experimenta en las primeras décadas del siglo xx no es uniforme a nivel territorial. La Figura 1(a) nos muestra que en el año 1943 el sistema movilista avanza más rápidamente en determinadas provincias. Esta circunstancia se produce principalmente en territorios del este peninsular, como Valencia, Castellón o Teruel. Sin embargo, en otros territorios del norte y del oeste, como Álava, Ourense o Valladolid, el porcentaje de colmenas movilistas es claramente más bajo, inferior al 10%. Con alguna excepción, como el caso de A Coruña, con una posible influencia de la granja agrícola experimental (Fernández Prieto, 1988), las áreas en las que el movilismo avanza más rápidamente hasta mediados de la década de 1940 se corresponden principalmente con los lugares que cuentan unas décadas antes con una estructura productiva más profesionalizada, con más colmenas por productor25 y con tradición en las prácticas trashumantes (Lemeunier, 2011b).
A finales del período de análisis la Figura 1(b) nos muestra que el movilismo es predominante en casi todo el Estado con excepción, fundamentalmente, de áreas del norte, donde destaca el caso del noroeste peninsular. En algunas regiones, como Galicia o Asturias, la apicultura fijista se mantendrá como predominante hasta finales de la década de los ochenta, momento en el que entra la plaga de la varroa (Varroa destructor) (MAGRAMA, 2016: 89), que supone una gran desaparición de colmenas fijistas. Estas áreas del noroeste contaban con una estructura productiva muy diferente a otras zonas de España. Así, tenían un escaso número de colmenas por apicultor, por lo que mostraban resistencias al cambio de modelo debido al precio de las nuevas colmenas y las tecnologías asociadas (Flórez, 1960). En el mismo sentido, estaban orientadas en gran medida hacia la subsistencia, con poco destino de mercado y predominancia del autoconsumo, siendo áreas con una apicultura fundamentalmente estante (López Álvarez, 1994). Así, a pesar de la existencia de experiencias públicas de divulgación específica, las pequeñas explotaciones familiares destinadas al autoconsumo de zonas del noroeste son las que cuentan con mayores resistencias a la hora de realizar las transformaciones tecnológicas.
FIGURA 1
Colmenas movilistas respecto del total de colmenas por provincia, 1943 y 1980 (%)
(b) 1980
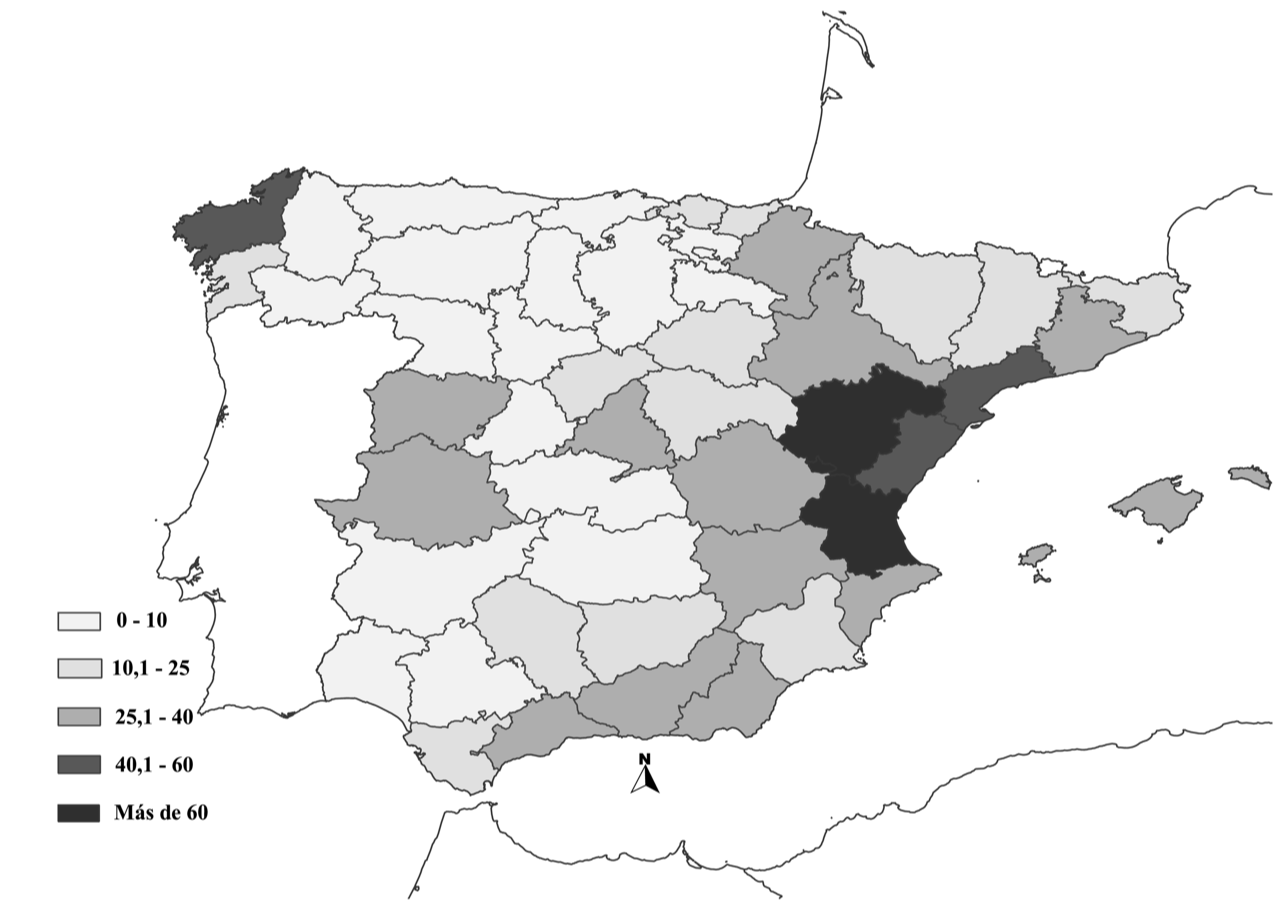
(b) 1980
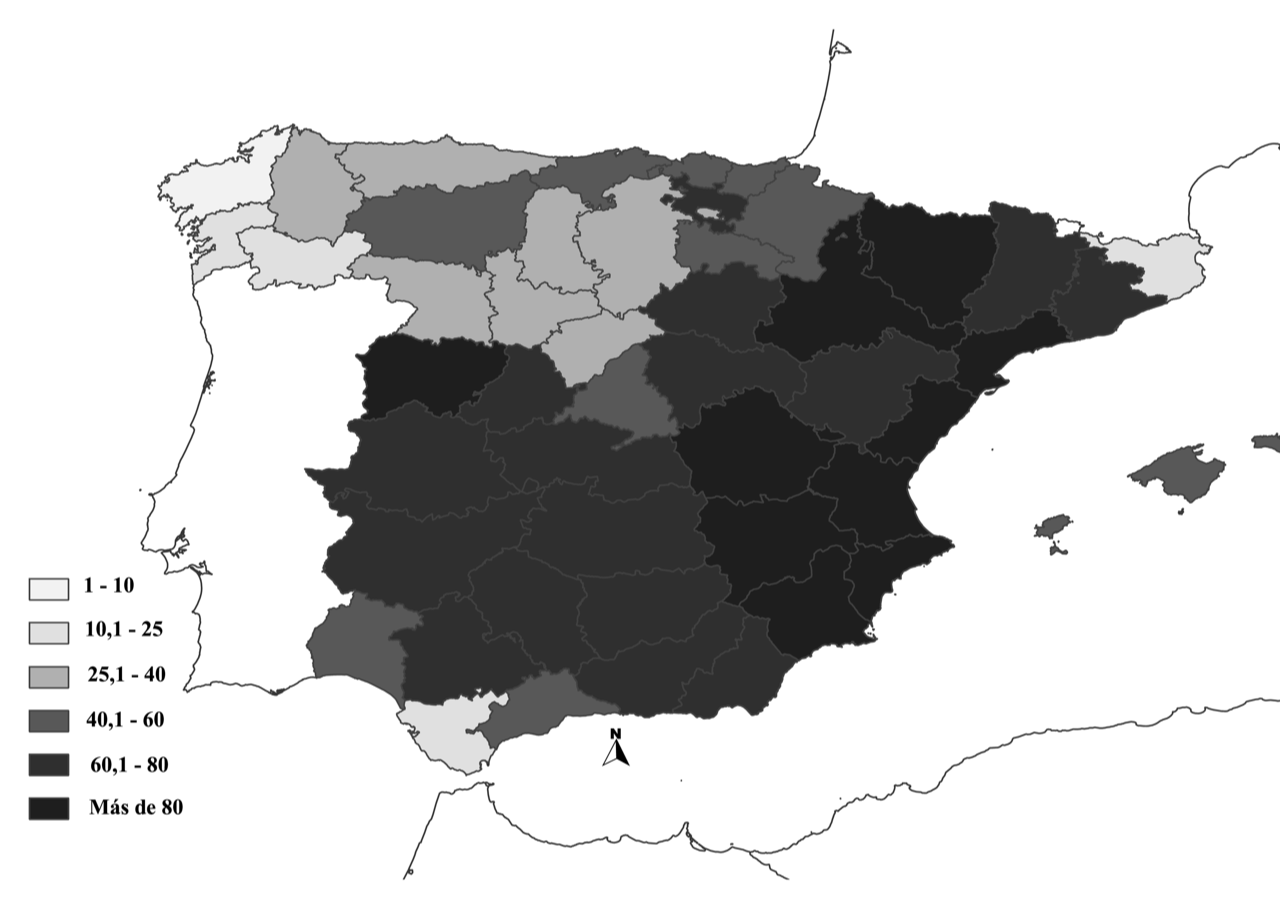
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
De este modo, las principales diferencias en la dinámica temporal que experimenta el ratio de modernización de las colmenas vienen derivadas por el número de colmenas por apicultor en la explotación y por la diferente finalidad de la producción obtenida (mayor o menor peso del autoconsumo y del mercado), lo que reduce los incentivos del cambio debido a los costes asociados a las colmenas y a los insumos necesarios para las prácticas movilistas.
Es necesario tener en cuenta que el cambio tecnológico, con sus mayores costes y necesidades de insumos, así como un elevado manejo asociado, permite a su vez rendimientos muy superiores por unidad productiva. Por ejemplo, los datos del Anuario estadístico de España nos permiten conocer que en el año 1935 las colmenas movilistas produjeron de media 14,1 kilos de miel por colmena mientras que las fijistas 5,2, aumentando esta cifra para el año 1965, en la parte final del período estudiado, donde la producción asciende hasta los 21,5 y 5,8 kilos de miel por colmena, respectivamente.
Los datos relativos no nos deben ocultar que, en términos absolutos, entre las cinco provincias con mayor número de colmenas en 1934 estaban tres de las localizadas al noroeste peninsular, concretamente Asturias, con 97.822 colmenas, y Lugo y Ourense, con 67.530 y 49.367. Sin embargo, al final del período se constata un cambio significativo en la geografía apícola, ya que las áreas del noroeste pierden mucha relevancia a nivel estatal con respecto al total de colmenas. De este modo, las áreas predominantes en 1980 son claramente Extremadura y el Levante, con Cáceres a la cabeza con más de 121.000 colmenas, seguida de Badajoz, Valencia y Castellón. Por lo tanto, Galicia, unos de los tres principales polos apícolas señalados por Lemeunier (2011b), pierde durante el siglo xx esa posición histórica de coliderazgo.
Una vez conocidos los diferentes ratios de modernización de las colmenas y la dinámica de su número absoluto, no sorprende comprobar que las principales provincias en lo relativo a la producción de miel también se localizan en esas áreas geográficas de Extremadura y del Levante: Valencia, Castellón y Cáceres suponen cada una más del 10% de la producción estatal en el año 1980, tal y como se puede observar en la Figura 2.
Por otra parte, la progresiva transformación y modernización de los apiarios implica un incremento de la producción de miel en las décadas iniciales, en las que se produce una sustitución de las colmenas fijistas por movilistas. Esto se produce a pesar del descenso del número absoluto de colmenas, dados los mayores rendimientos por unidad productiva del sistema moderno, ya que, aunque las cifras de producción de miel varían anualmente dependiendo de las condiciones de la flora melífera existentes cada año, el aumento del número de las colmenas movilistas permite que esto sea posible.
FIGURA 2
Producción de miel por provincia respecto del total, 1980 (%)
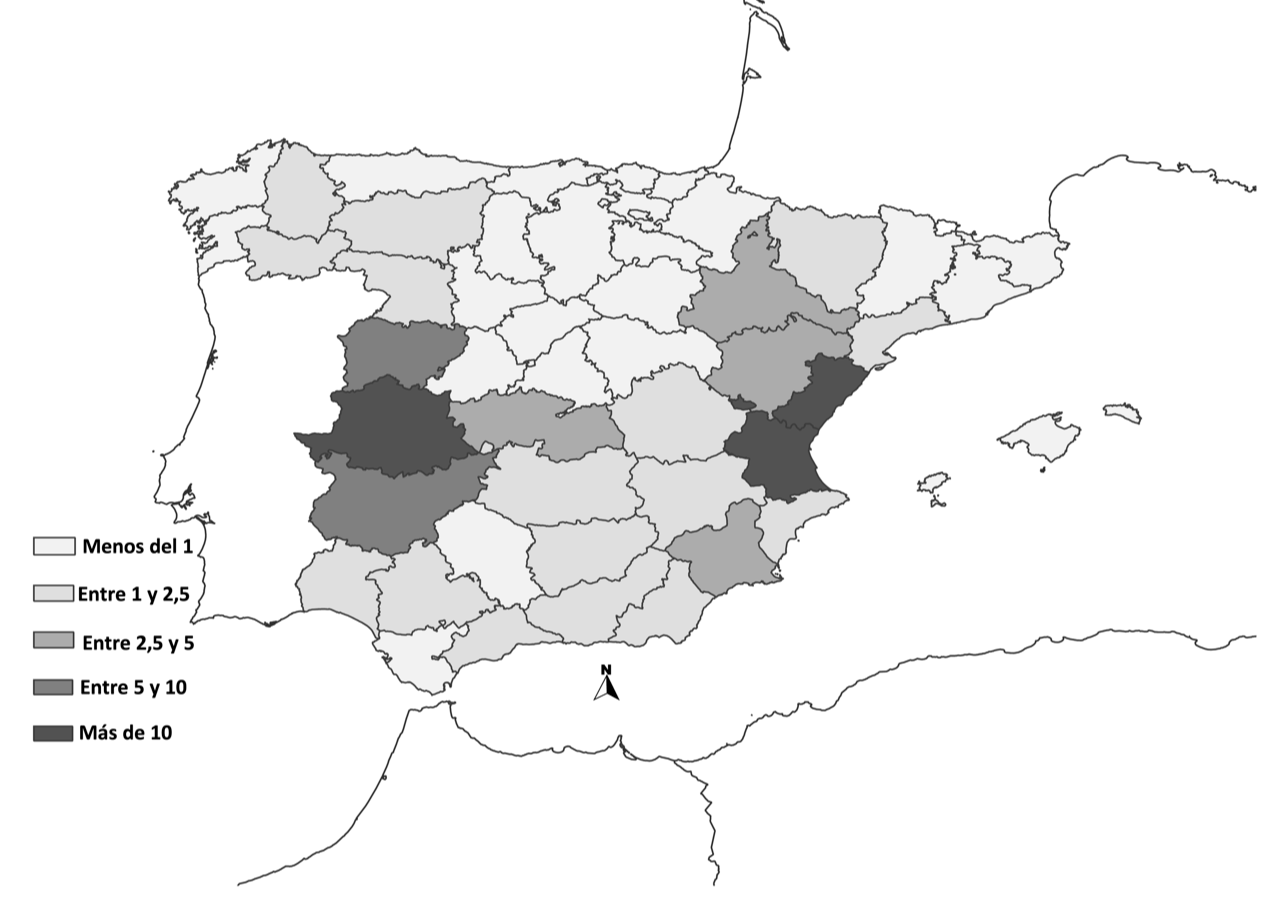
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Tal y como nos muestra la Figura 3, desde 1935 hasta 1965 se produce un gran aumento de las toneladas de miel producidas en España, vinculado con el aumento experimentado en el número de colmenas movilistas. Posteriormente, desciende entre 1965 y 1970, momento en el que el número de colmenas modernas también cae, en un contexto de problemáticas relevantes en el mundo rural con importantes flujos poblacionales hacia los ámbitos urbanos. En la parte final del período de análisis aumenta de nuevo la producción, superando las doce mil quinientas toneladas en 1980, en un contexto de expansión generalizada de la actividad apícola. Por su parte, la producción cerera experimenta una reducción significativa durante los años sesenta, momento en el que se produce una importante caída del número de colmenas fijistas, oscilando anualmente entre las 300 y las 600 toneladas.
El aumento de la producción de miel también se relaciona con un espectacular incremento de las exportaciones de este producto en apenas dos décadas, pasando, con grandes fluctuaciones anuales, de las 579 toneladas exportadas en el año 1955 a las más de 10.000 que se constatan en 1972. El despegue del destino exterior del producto apícola se vincula en parte con la existencia de unos precios unitarios más elevados con respecto a los del comercio interior (Jean-Prost, 1981: 541).
FIGURA 3
Dinámica de la producción de miel en España, 1935-1980 (en toneladas)
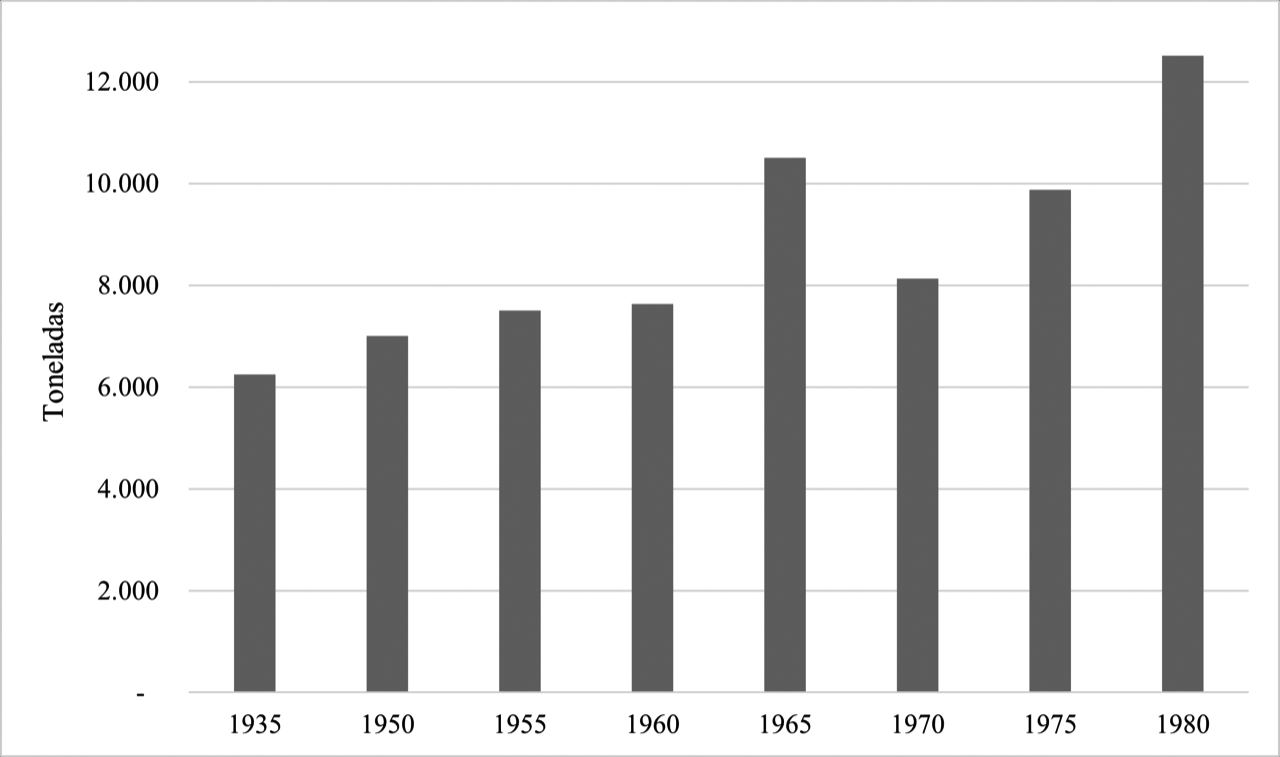
Fuente: Anuario de Estadística de España.
5. Conclusiones
Las innovaciones en el conocimiento científico apícola desde mediados del siglo xix motivan la aparición de un nuevo sistema apícola, con modelos de colmenas con cuadros móviles y otros elementos tecnológicos asociados, como los extractores de miel. Esta apicultura moderna, denominada movilista, cuenta con un manejo más activo e intervencionista por parte del apicultor y una orientación más intensiva hacia la producción de miel, lo que supone una ruptura con respecto a la apicultura fijista.
La llegada de estas innovaciones se produce en España en 1875, aunque no será hasta la década de 1920 cuando se desarrollen las principales políticas e iniciativas públicas para favorecer la difusión y divulgación del movilismo en varios ámbitos. Así, la creación de centros apícolas es impulsada a nivel normativo, pero apenas consigue desarrollo. Sin embargo, la creación de los cotos apícolas escolares sí que obtiene resultados, mediante la formación de los docentes en la apicultura movilista y la adquisición de lotes de colmenas modernas y otros elementos e insumos específicos, como extractores de miel. También existen experiencias concretas de interés desarrolladas por parte de organismos públicos en áreas del norte para la creación de escuelas apícolas, el fomento de la enseñanza ambulante en las diferentes regiones, etc. En el mismo sentido, se desarrollan concursos para impulsar la creación de materiales movilistas que posibiliten la reducción de los costes unitarios y normas específicas que implican el uso de colmenas modernas.
Todas estas iniciativas públicas favorecen un progresivo cambio tecnológico apícola que va introduciendo lentamente el movilismo en las áreas rurales. Durante el primer tercio del siglo xx la apicultura fijista sigue siendo claramente predominante al representar las colmenas movilistas el 7% del total de las colmenas existentes en el año 1934. Pero, poco a poco, se va produciendo un continuado aumento del sistema moderno hasta el sorpasso definitivo al inicio de la década de 1960 y una consolidación del movilismo al final del período de análisis, en 1980. Sin embargo, es preciso señalar la excepción en territorios concretos, fundamentalmente del noroeste peninsular. De este modo, el proceso de implantación del cambio tecnológico no es homogéneo en los territorios, siendo mucho más lento en áreas donde las pequeñas explotaciones de autoconsumo y la apicultura estante eran mayoritarias.
La modernización experimentada en el sector apícola español supone un aumento de la producción de miel y del comercio exterior de este producto apícola y una transformación de la geografía apícola en España. Así, las áreas del noroeste van perdiendo paulatinamente importancia frente a provincias del Levante y a Extremadura, que lideran, a nivel porcentual, las prácticas movilistas.
AGRADECIMIENTOS
Agradezco la labor realizada por los evaluadores anónimos de Historia Agraria, así como la de los editores, cuyas aportaciones han servido para mejorar este trabajo. Asimismo, les doy las gracias a María Gómez Martín y a Diego Copena Rodríguez por sus comentarios e ideas que han ayudado a enriquecer el texto y la perspectiva de análisis.
REFERENCIAS
Albero, Benito (1959). Los Cotos Escolares de Previsión en la enseñanza agrícola. Revista de educación, (98), 101-107.
Álvarez Alvistur, Luis (1885). Planteamiento de estaciones apícolas en España. La Ilustración Española y Americana, (XXIV), 391-394.
Andreu, Francisco F. (1887). La apicultura movilista en España. Mahón: Fabregues y Orfiga.
Andreu, Francisco F. (1888). Catálogo para 1888 del Real Establecimiento de Apicultura Francisco F. Andreu. Mahón: Suc de N Ramirez.
Andrews, Eleanor (2020). The Main Objection to Numerous Small Beekeepers’: Biosecurity and the Professionalization of Beekeeping. Journal of Historical Geography, (67), 81-90.
Asociación General de Ganaderos (1926). Memoria del V Concurso Nacional de Ganados. Madrid: Asociación General de Ganaderos.
Aymé, Henry (1932). Los trabajos apícolas. Hojas divulgadoras: Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, (3-4), 1-3.
Barasc, C. (1932). La apicultura moderna. Hojas divulgadoras: Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, (5-6), 1-11.
Batalha, Antonio (1882). Apicultura moderna. Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, segunda época, t. II, 96-98.
Burton, Rob J. F. (2019). The Failure of Early Demonstration Agriculture on Nineteenth Century Model/Pattern Farms: Lessons for Contemporary Demonstration. The Journal of Agricultural Education and Extension, 26 (2), 223-236.
Cartañà i Pinén, Jordi (2000). Las estaciones agronómicas y las granjas experimentales como factor de innovación en la agricultura española contemporánea (1875-1920). Scripta Nova, (69).
Cartañà i Pinén, Jordi (2005). Agronomía e ingenieros agrónomos en la España del siglo xix. Barcelona: Ediciones del Serbal.
Collantes, Fernando (2003). La ganadería de montaña en España, 1865-2000: Historia de una ventaja comparativa anulada. Historia agraria, (31), 141-167.
Copena, Damián (2018). La industria apícola cerera en el rural de Galicia (1750-1950). Revista de Historia Industrial, (74), 13-42.
Correia, Vasco (1943). ABC da apicultura movilista. Lisboa: Ministerio da Economia, Direção Geral dos Serviços Agricolas.
Crane, Eva (1999). The World History of Beekeeping and Honey Hunting. New York: Routledge.
Dadant, Charles (1877). Mobilism v. Fixism. The British Bee Journal, 53 (V), 86-87.
Delgadillo, Olga Lucía & Valencia, Víctor Hugo (2020). Misión Chardon y la modernización agrícola en el valle geográfico del río Cauca (Colombia). Historia Agraria, (80), 145-175.
Domínguez, José Antonio (1997). Hymenoptera, S.A. (Notas apícolas). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, (20), 237-243.
El Colmenero Español (1898). Objeto de El Colmenero Español, 1-3.
E. N. y C. (1891). Melo-extractor. Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento. 26 (4), 448-452.
Fernández Prieto, Lourenzo (1988). A Granxa Agrícola-Experimental da Coruña 1888-1928. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
Fernández Prieto, Lourenzo (1998). La política agraria del Estado español contemporáneo hasta 1936: Del propietario innovador al fomento de la innovación en la pequeña explotación. Historia Contemporánea, (17), 237–286.
Fernández Prieto, Lourenzo (1999). Estado, sociedad rural e innovación tecnológica en la agricultura: Los cambios en torno a 1900. Studia histórica: Historia contemporánea, (17), 67-103.
Fitzgerald, Deborah (2003). Every Farm a Factory: The Industrial Ideal in American Agriculture. New Haven: Yale Agrarian Studies.
Flórez, Carlos (1960). Nociones de apicultura. Oviedo: Diputación Provincial de Oviedo.
Freire, Dulce (2015). Como alimentar Portugal?: Produção agrícola desde 1850. En João Ferrão & Ana Horta (Eds.), Ambiente, Território e Sociedade: Novas Agendas de Investigação (pp. 135-142). Lisboa: ICS.
González Pérez, Clodio (1989). Apicultura tradicional no concello de Navia de Suarna (Lugo). Lugo: Diputación Provincial.
Hernando Aylagas, Basilisa & Hernando Aylagas, Isidoro (1923). La apicultura: Industria lucrativa al alcance de las personas tímidas y de los modestos capitales. Hojas Divulgadoras del Ministerio de Fomento, (17), 1-4.
Instituto Nacional de Estadística (Varios años). Anuario de Estadística de España. Madrid: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Instituto Nacional de Previsión (1934). Exposición aneja a la Asamblea de Mutualidades Escolares. Madrid: Instituto Nacional de Previsión.
Jaime Lorén, José María de & Jaime Gómez, José de (2012). Historia de la apicultura española 3: Desde 1808 hasta 1975. Calamocha: edición de los autores.
Jean-Prost, Pierre (1981). Apicultura: Conocimiento de la abeja, manejo de la colmena. Castelló: Mundi-Prensa.
Jordana y Morera, José (1881). Producciones en EEUU. Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, t. XVIII, 578-596.
Kritsky, Gene (2014). The Quest for the Perfect Hive: Ancient Mediterranean Origins. En Fani Hatjina, Georgios Mavrofridis & Richard Jones (Eds.), Beekeeping in the Mediterranean: From Antiquity to the Present, 50-55. Atenas: Division of Apiculture “Demeter”.
Lacasia, León (1945). Guía del apicultor. Pamplona: Imprenta diocesana.
Laffite, Vicente (1925). Las pequeñas industrias rurales: La industria apícola. San Sebastián: Diputación de Guipúzcoa, Comisión de agricultura.
Lapazarán, José Cruz (1913). Apicultura. Hojas Divulgadoras del Ministerio de Fomento, año VII, (22), 1-5.
Láscaris, Juan Arcadio (1955). Los Cotos Escolares. Revista de educación, (30), 47-55.
Layens, Georges & Bonnier, Gaston (1900). Curso completo de apicultura (cultivo de las abejas). Barcelona: El Colmenero Español.
Ledo, Benigno (1925). La apicultura en Galicia llegaría a ser un artículo de primer orden, cultivada por procedimientos modernos. En Primer Congreso de Economía Gallega (pp. 107-110). Lugo: La Voz de la Verdad.
Ledo, Benigno (1929). Cursillo práctico de apicultura adaptado a la región gallega. Lugo: Imprenta Provincial.
Lemeunier, Guy (2011a). Geografía de la cera en España y Francia, 1750-1850. Investigaciones de Historia Económica, (7), 259-269.
Lemeunier, Guy (2011b). La apicultura en Francia y España entre los siglos xviii y xix. Historia Agraria, (54), 17-40.
Liñán y Heredia, Narciso José (1934). Nociones elementales de apicultura. Hojas divulgadoras: Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, (13), 1-12.
Liñán y Heredia, Narciso José (1935). Nociones elementales de apicultura. Madrid: Dirección General de Agricultura.
López Álvarez, Xuaco (1994). Las abejas, la miel y la cera en la sociedad tradicional asturiana. Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos.
López Arguello, Alberto (1927). Los cotos escolares de previsión y la Diputación de Santander. Madrid: Instituto Nacional de Previsión.
López Arguello, Alberto (1931). Los cotos escolares de previsión y la Diputación de Santander. 2ª ed. Madrid: Instituto Nacional de Previsión
López Martínez, José Damián & López Banet, Luisa (2017). Cotos escolares: Espacios educativos para la enseñanza de las ciencias en la escuela española del siglo xx. Bordón: Revista de pedagogía, 69 (3), 161-174.
Martín y Fernández, Emilio (1893). La apicultura movilista: Tratado del cultivo y explotación de las abejas. Sevilla: Impr. de Gironés y Orduña.
Martínez-López, Alberte (2000). La ganadería gallega durante el primer franquismo: Crónica de un tiempo perdido, 1936-1960. Historia Agraria, (20), 197-224.
Martínez de la Escalera, Fernando & Suja, Ernesto (1933). Abejas y colmenas. Madrid: S. Aguirre Impresor.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) (2016). Programa Nacional de medidas de ayuda a la apicultura: España 2017-2019. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ministerio de Gracia y Justicia (1889). Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín Oficial del Estado, (206), de 25 de julio de 1889.
Montañés (1878). Algunas particularidades de la cría de abejas. Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, t. VI, 232-237.
Onarres (1945). La apicultura en España. Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura, (44), 1-8.
Ortega, Teresa María & Cobo, Francisco (2017). «Guardianas de la raza»: El discurso «nacional-agrarista» y la movilización política conservadora de la mujer rural española (1880-1939). Historia y Política, (37), 57-90.
Pellett, Frank C. (1938). History of American Beekeeping. Iowa: Collegiate Press.
Pimentel, Ramón (1893). Manual de apicultura escrito expresamente para los apicultores gallegos. Vigo: Establecimiento Tipográfico Faro de Vigo.
Prieto y Prieto, Manuel (1879). Revista de apicultura. Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, t. XI, 162-169.
Pujol, Josep & Fernández Prieto, Lourenzo (2001). El cambio tecnológico en la historia agraria de la España contemporánea. Historia Agraria, (24), 59-86.
Redondo, Ignacio. (1876). Apicultura ó tratado de las abejas y sus labores. Madrid: Quirós.
Revista Apícola (1895). Otra vez reaparece la revista apícola, año V, (1), 1.
Roma, Antonio (1982). Apicultura. Hospitalet: Sintes.
Rueda, Manuel M. (1962). Cotos escolares de previsión. Revista de Extensión Agraria, I (13), 8-10.
Sáiz, Patricio, Llorens, Francisco, Blázquez, Luis & Cayón, Francisco (2008). Base de datos de solicitudes de patentes (España, 1878-1939). Madrid: OEPM-UAM.
VanEngelsdorp, Dennis & Meixner, Marina Doris (2010). A Historical Review of Managed Honey Bee Populations in Europe and the United States and the Factors that May Affect them. Journal of Invertebrate Pathology, (103), S80-S95.
Villuendas, Pedro (1909). Apicultura movilista o cultivo de las abejas mediante un racional sistema. Sevilla: Biblioteca Agraria Solariana.
Wade, William (1981). Institutional Determinants of Technical Change and Agricultural Productivity Growth: Denmark, France and Great Britain, 1870-1965. New York: Arno.
↩︎ 1. Es necesario no confundir los términos fijista/movilista con los de estante/trashumante, ya que estos últimos se refieren a mantener las colmenas en una misma localización (estantes) o trasladarlas a otro apiario (trashumantes) para optimizar el aprovechamiento de las potencialidades florísticas estacionales o asegurar el mantenimiento de las colmenas.
↩︎ 2. La elección del año 1867 como inicio del período de análisis se debe a que las estadísticas existentes en ese año nos permiten tener una foto fija inicial interesante del sector apícola en España.
↩︎ 3. Gaceta de la República, 19 de agosto de 1936.
↩︎ 4. Gaceta de Madrid, 15 de julio de 1903.
↩︎ 5. Gaceta de Madrid, 31de octubre de 1907.
↩︎ 6. A modo de ejemplo, en la de A Coruña se constata la experimentación con colmenas movilistas ( Fernández Prieto , 1988).
↩︎ 7. Gaceta de Madrid, 23 de junio de 1922.
↩︎ 8. Gaceta de la República, 26 de febrero de 1937.
↩︎ 9. Gaceta de Madrid, 18 de junio de 1936.
↩︎ 10. Real Decreto por el que se establece la enseñanza agrícola ambulante en todas aquellas provincias en que existan granjas experimentales, estaciones agrícolas y campos de experiencia y de demostración ( Gaceta de Madrid, 9 de febrero de 1902).
↩︎ 11. Real Decreto por el que se crean las Cátedras ambulantes en número de doce ( Gaceta de Madrid, 26 de marzo de 1927).
↩︎ 12. Gaceta de Madrid, 27 mayo de 1927; Gaceta de Madrid, 21 de mayo de 1928; Gaceta de Madrid, 4 de junio de 1929; Gaceta de Madrid, 11 de junio de 1930.
↩︎ 13. Gaceta de Madrid, 26 de agosto de 1927; Gaceta de Madrid, 26 de noviembre de 1928; Gaceta de Madrid, 16 de enero de 1930.
↩︎ 14. Gaceta de Madrid, 29 de mayo de 1928.
↩︎ 15. Gaceta de Madrid, 26 de mayo de 1930.
↩︎ 16. Los cotos apícolas escolares utilizaban distintos modelos de colmenas movilistas, tal y como muestra la exposición aneja a la Asamblea de Mutualidades Escolares de 1934 ( Instituto Nacional de Previsión , 1934).
↩︎ 17. Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, 23 de junio de 1925.
↩︎ 18. Archivo Histórico de Asturias, Expediente genérico sobre apicultura, n.º 3273 (Agropecuario IX-165), «Memoria que eleva el profesor de apicultura al cesar en su cargo», 14 de febrero de 1933.
↩︎ 19. El acuerdo de la Diputación Provincial es de 15 de diciembre de 1926, siendo la toma de posesión el 1 de enero de 1927.
↩︎ 20. Archivo General de la Diputación de Lugo (AGDL), fondo Diputación Provincial de Lugo, Prestación de servicios, Promoción económica y fomento del empleo, Agricultura, ganadería y montes, Expedientes de apicultura, 3278.
↩︎ 21. Gaceta de Madrid, 13 de noviembre de 1926.
↩︎ 22. Véase capítulo XXXI del Reglamento de Epizootias ( Gaceta de Madrid, 3 de octubre de 1933).
↩︎ 23. Tal y como establece la Orden de 8 de mayo de 1940 regulando el aprovechamiento apícola en los montes públicos ( Boletín Oficial del Estado, 11 de mayo de 1940).
↩︎ 24. Diferentes autores han mostrado dudas sobre la fiabilidad de los censos ganaderos por lo que es conveniente fijarnos en las tendencias más que en los datos concretos ( Martínez-López , 2000).
↩︎ 25. Los datos del Anuario Estadístico de España de 1866-1867 permiten comprobar las grandes diferencias en la estructura productiva al inicio del período de estudio. Por ejemplo, en Madrid había 40 colmenas por propietario, en Valencia más de 20, mientras que en Lugo y Asturias apenas 6,8 y 3,7, respectivamente.